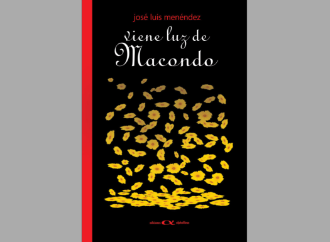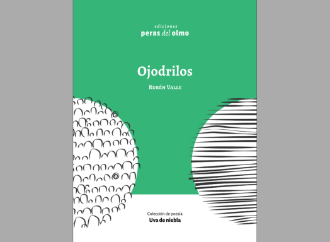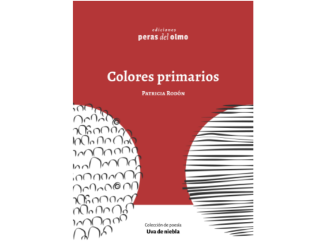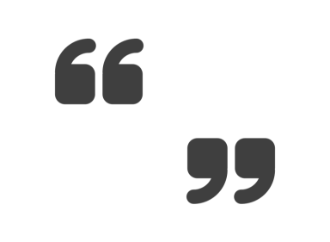Dios, cómo odiábamos a Borges. Digo nosotros, los de los años de gloria. Y hay una doble contradicción en esa frase, primero porque salvo Enrique que era judío, pero más por herencia que por creencia, los demás nos declarábamos ateos. Después, porque no se puede odiar lo desconocido. Era más fácil detestar al hombre, difamarlo y burlarse de sus afirmaciones hirientes cada vez que un micrófono se acercaba hambriento de notoriedad a preguntarle algo sobre la actualidad caliente, que animársele a sus cuentos que considerábamos una claudicación.
Para ese tiempo era hasta gratificante negarlo, elegir cualquier otro escritor que sí expresara lo que sentíamos, aquello que nos había sido revelado en esa semiliturgia que fueron los años setenta. Me acuerdo que a excepción de Raquel, profesora de Filosofía y Letras ella, y silenciosa sufriente de nuestros agravios, los demás nos permitíamos inferir que su anglofilia era una forma más de penetración del famoso imperialismo.
Supongo que Borges se reiría a solas y oscuro de nuestra necedad, vagando por los jardines bifurcados, con el muerto en robado caballo y bordura de tigre haciéndole de ladero. Nadie como él para desmitificar héroes y permitirles un rato de amor, de mando y de triunfo. Total, como diría Bandeira, ya estaban todos muertos.
Entre las penas que me acompañan, está aquella de saber que a muchos de mis compañeros se les negó el resto de vida necesario para encontrar a Borges. Las dos partes merecían conocerse.
Entre las culpas que me acompañan, está la de leerlo y disfrutarlo.
 Procesando...
Procesando...