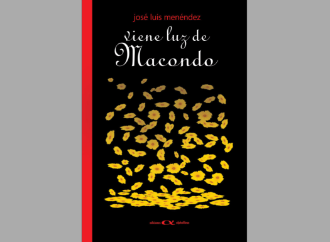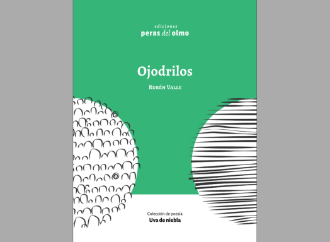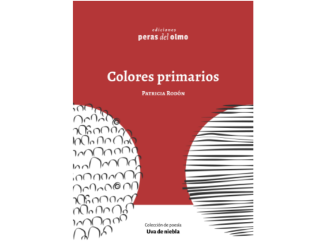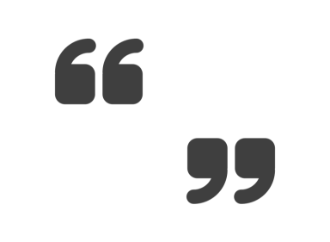LITERATURA
Italo Calvino, debió haber leído en la Universidad de Harvard, en el año académico 1985-86, una serie de seis conferencias sobre literatura. Sus temas eran: Levedad, Rapidez, Exactitud, Visibilidad, Multiplicidad y Consistencia. Esta última no llegó a ser escrita. Las otras cinco quedaron, al morir el autor, encarpetadas, en perfecto orden, sobre su escritorio de trabajo. Posteriormente fueron publicadas con el mismo título pensado por Calvino, SEIS PROPUESTAS PARA EL PROXIMO MILENIO. El siguiente ejercicio, que ha sido preparado bajo el título de la propuesta faltante, pretende, tan sólo, rendir homenaje al hijo adoptivo de San Remo. Se ha deshechado el ilusionismo de remedar su estilo, o de imaginar lo que? él, en cada momento, hubiera dicho. El resultado pretende situarse, sin embargo, en la línea de su pensamiento.
I
Hablar sobre la consistencia como cualidad de la literatura exige algunas forzosas prevenciones, pues no se trata de observar lo que los textos ofrecen, desde su interior, a las visiones inmediatas, sino de acceder a una mirada que sea capaz de abarcarlos en su derrotero temporal, en su capacidad de permanencia. Es por eso que no hay ninguna otra cualidad literaria que resulte de más difícil aprehensión ni que exija de los actores una mayor sagacidad imaginativa, ni que se niegue o se confirme, a través del tiempo, de manera menos provisoria.
En primer lugar debe reconocerse que la consistencia no tiene verificación en el presente. O por lo menos, que no la tiene con la misma ponderabilidad que otras cualidades. Ahora, en este preciso instante, es posible acceder a una oferta literaria sin límites, de calidad inobjetable, llena de temas y variantes que despiertan la mayor atención y que responden con creces a los gustos y exigencias actuales. Pero si nos preguntásemos cuánto de ella habrá de perdurar, toda contestación resultaría falible, y entraría, con el paso cauto, en un área de tierras movedizas.
La consistencia no puede modelarse, por lo demás, con sujeción a tradiciones o normas convencionales, ni puede imponerse -salvo muy fugazmente- con el auxilio de influencias o de medios ajenos a la razón artística. Cualquier tradición, por más arraigada que parezca, irá perdiendo su primitiva consistencia en la medida que se desintegre de los procesos históricos, y acepte la primacía de las formas sobre las esencias, o de los medios (perecederos y cambiantes) y los territorios (que contínuamente se angostan o dilatan) sobre las nociones de cambios y de libertades, que constituyen una necesidad perenne.
Acaso la propia consistencia guarde también parte de la tribulación y el misterio de los viajes inciertos. A cada paso se debe revisar a sí misma, una y otra vez debe rendir cuentas de su sentido. Y del mismo modo que en las infinitas variaciones de la guerra, el garrote de madera cede ante la consistencia de la espada de hierro, y el arco y la flecha ante la consistencia del rifle, la propia voz humana que se expande a fuerza de ahogos y renacimientos, cede, primero, al desvarío de abarcarlo todo, y cede, más tarde, a la inutilidad de habérselo propuesto. Y así prepara y modifica, sin cesar, sus armas esenciales: la trama de palabras por medio de las cuales busca, en la suma de tortuosas batallas, los sustentos de un mundo diferente, de una vida mejor.
La consistencia se observa, en realidad, con mayor nitidez, en las cosas que se le oponen, aquello que los textos exhiben como negación. Es decir, la inconsistencia presente, tan fácil de observar en los trabajos que exhiben sus esmeros por "ser de compromiso" antes que su preocupación por ser literatura, o en la buena crítica que se comercia en los círculos de propaganda recíproca, o en los negocios de la frivolidad y el pasatismo artístico que se promueve desde los círculos de poder. O bien la inconsistencia de la literatura de modas, que un día santifica el nimbo de ángeles despreocupados de la poética abstracta, como al siguiente el vuelo con que se narran los hechos que ya se han producido, es decir, esa "sabiduría" inútil, que nunca arriesga sobre las causas ni sobre los destinos.
Entre uno y otro caso, puede haber, sin embargo, un tiempo y una zona de indagación imperceptibles. Cualquier historia gris, los movimientos de seres pequeños y mezquinos, pueden producir, en un instante, iluminaciones insospechadas, y crecer entonces, como un soplo de barro humanizado, a la más dura consistencia. Es el caso de Bertleby, el simple escribiente de una oficina de Wall Street, propuesto por Herman Melville desde el anonimato y la marginación, desde la cortedad de sus únicas y agotadoras palabras, pero instalado, al fin, en el centro de un debate terrible sobre el hombre moderno y sus relaciones sociales y el propio sentido de su vida.
Melville no era, por cierto, un escritor improvisado, del mismo modo que la fragilidad de un leve ser inquebrantable como Bartleby no sería el producto de un hallazgo fortuito. Ya con anterioridad, el hijo trotamares de Nueva York había desarrollado una parte importante de su obra, hundiéndose, con el cuerpo y el alma, en honduras oceánicas. Y perseguido ballenas donde advertía, como en su blanca Moby Dick, "la pura fuerza bruta del universo opuesta y en sofreno del espíritu humano".
Pero para el breve relato sobre Bartleby, Melville se aparta de los escenarios donde la naturaleza inmensa y tempestuosa impone ella sola su tono desbordante. Deja atrás los vendavales y los naufragios, los oleajes de dolor y de sangre, para envolver únicamente entre paredes grises, en un solo sub-hombre, el aliento de la soledad y la desesperanza. Bartleby, un oficinista oscuro, dotado apenas con la voluble capacidad de transcribir textos ajenos, resulta un ser cerrado para cualquier otro ejercicio, para cualquier otra proposición, en tanto se muestra imperturbable en su respuesta, "preferiría no hacerlo", como máxima contraparte del diálogo, como discurso único y total. Se intuye y acepta, de inmediato, que no estaba constituido para la vida común, pero no por ello se lo ve dejarla de una manera fácil e indolora. Irrumpe en la historia con una condición casi pre-humana pero pervive en agonía, hasta asumir, por fin, un tipo de santidad que la trasciende. No habla ni se explica con arreglo a la lógica en uso, pero trasmite, sin embargo, con su expresividad mímica, una resonancia a la vez patética y conmovedora de verdades ocultas. Se desentiende de toda circunstancia exterior pero lo mismo las protagoniza desde su quietud y con su propia flagelación moral. Parece una víctima de fuerzas incontrolables, y sin embargo alcanza una entidad original, de coherencia absoluta, construida por su propia determinación. Luce frágil, ausente, paranoico. Pero deviene al mismo tiempo irreductible y brutal, lleno de brumoso espesor, cayendo sin pausa pero siempre detenido en el aire, locuaz y exhasperado desde el albor de su silencio. Travesía más que marina, por lo tanto, esta otra de Melville, que se mueve desde lo vanal a lo imperecedero, desde el olvido hacia la eternidad, desde la voz más leve y solitaria hacia el trueno de la dispersión cósmica.
La búsqueda de la consistencia en la literatura plantea, pués, uno de los juegos más erráticos y complejos, y por eso mismo, más apasionantes, de toda construcción literaria, para cuya suerte no basta conocer las preceptivas explícitas de cada género sino también lo disconforme y conjetural que se les pierde, ni sirven tanto las escuelas y las reglas lógicas como unas pocas claves azarosas. El oficio de escribir termina siendo, en esa perspectiva, no sólo el correlato negador o complementario de lo que otro hombre, antes, ha dicho, sino también, y definitivamente, un ejercicio existencial, una nueva clave íntima y hermética (es decir, difícilmente transferible) en el camino de cada realización personal, de cada modo de narrar la historia.
II
Pero si la consistencia no es una cualidad de fácil abordaje, consiente, al menos, el diálogo de las aproximaciones, y ofrece, a quienes lo intentan, sus claves incitantes. Una de ellas ?y acaso la de mayor calado- es la que brinda el Mar. Porque lo más consistente de la tierra, que no se erosiona, ni arde, ni se resquebraja, ni se rinde al viento, es el mar -aunque parezca negarlo su rostro informe y movedizo.
Lo sabía Melville: "El viejo Noé fue el primer marinero. Y ni que decir, muchacho, que también San Pablo conocía la brújula! Recordáis aquel capítulo de Los Hechos? Yo no lo habría contado mejor... Y ahí está Shelley, que era todo un marinero. Shelley, pobre mozo..! Se ahogó en el Mediterráneo, cerca de Livorno...Trelawny asistió a la incineración, también él era un vagabundo del océano! Sí, y Byron ayudó a meter una quilla en el fuego... Y acaso no era Byron un marinero, un marinero aficionado..? Escuchadme, White Jacket, nunca ha habido un gran hombre que haya pasado toda su vida en tierra...Juraría que Shakespeare fue guarda de pañol. Recordáis la primera escena de LA TEMPESTAD? La inspira el pulso del mar, muchacho... Veráis, en el oceáno no hay trincheras, el oceáno arranca muy pronto la falsa quilla de la proa de un inútil; le dice quien es y también se lo hace sentir..."
El mar constituye, pues, una verdadera clave genética. Vale decir: La consistencia no es una función de la solidez o la corporeidad aparentes, sino de la preservación de una esencia, la perdurabilidad de lo intangible. La consistencia no deviene, por lo tanto, de murallas inabordables, sino del rumbo inquisidor del agua, de su trayecto eterno, de sus oleadas magnas y devastadoras, pero abiertas, sin embargo, a toda novedad que lo merezca, como el descubrimiento de un mundo diferente, o la desenfrenada, alucinante, y predestinada al fracaso pero inevitable persecución de cada ballena blanca personal, de cada visión de un navegante en tierra.
III
Si se lo quiere plantear de otro modo, el tema sería la consistencia como futuro. Aquello que devendrá en el tiempo y el espacio infinitos, y no sólo una mínima historia que se resume como final e inalterable. Las cosas vistas desde su origen, en tanto derivaciones de una evolución dialéctica, y nunca como producto impuesto, artificialmente, por y para alguna circunstancia fugaz. De otro modo: Lo que toda experiencia tiene de valioso, pero también su nueva atrevida florecencia, esos brotes que asoman y batallan como interrogación y proyecto.
Esta lectura supone, naturalmente, la consistencia de las derrotas. Al menos de ciertas derrotas, como la de Tomás Moro, cuya cabeza creadora tuvo más consistencia que las órdenes de Enrique VIII, y que la memoria -desafilada y turbia- del cadalso. O la derrota de José Martí, muerto en batalla, pero iluminando, desde el reflejo de las palmas que lo vieran caer, la conciencia de un pueblo. O las derrotas de Dino Campana o de Antonín Artaud, encerrados en los manicomios de la buena razón triunfante, para que la conmovieran con su poética de alucinados. O la de Ezra Pound, victimario de un conflicto del cinismo moderno, tentando su epicidad lineal, sin argumentaciones, tensa y suspendida en el tiempo, lo mismo que su cuerpo, pendiente del aire, en una jaula de cemento y acero. O la derrota de todos los acusadores perpetuos de la misma barbarie, como Nazim Hikmet, como García Lorca, como Rodolfo Walsh. Multiplicidad de casos, en fin, en los que la derrota se contempla a través del tiempo como un hecho aparente, como la mera consumación de un error. Y el recuerdo de los derrotados se reinstala e interpreta, en cambio, como consistencia del desarrollo del mundo.
IV
Otra clave está dada por la capacidad de videncia, aquella que desvelaba a Rimbaud. Porque lo consistente abarca temas y anuncios invisibles, que en cada instancia se hace preciso descubrir. Y eso no puede conseguirse sin un esfuerzo de anticipación, volcado al diseño o estudio de los textos, al recorte de su rugosidad, a la objetivación de sus secretos escondidos. La consistencia del aleph, si se quiere, entendida como un gran corazón revelador, construido por los hombres e instalado sin velos en sus alforjas de futuro, para lo cual antes se debió dudar y padecer, y alumbrar los cuerpos afiebrados en el rellano de las caídas. La misma consistencia de la llama, donde coexisten su núcleo indivisible, que aprisiona y debate las antiguas verdades, con el pestañeo de sus lenguas erráticas, múltiples, cambiantes, que instalan, casi inadvertidamente, en la rueda tumultuosa del mundo, un nuevo imaginario. Pero cada resultado del fuego, cada llamentante insinuación o propuesta, se consuma en el tiempo, que brinda siempre las últimas palabras, y sólo acuerda la prueba de su consistencia a quienes supieron anunciar un hijo, un fruto, una explosión del cielo, justo antes de que esas cosas fuesen vistas y apreciadas en su plenitud. La consistencia abierta en "El Preludio" de Woodsworth: el arte que es capullo de la flor madura.
V
Hay otra clave inevitable: la belleza. No, por supuesto, la inmediata y actual, en la que pueden coincidir todos los virtuales allegados a un texto. Tampoco la imprecisa "belleza sin tiempo", que sólo existe como ideal de una crítica simplificadora, según cuyos dictados cada obra literaria o artística cuenta con un valor autónomo, independiente de la base material y de las relaciones sociales dentro de las que se ha creado, y que omite el trabajo de analizar el conjunto de condiciones históricas que sustenta la vitalidad de cada creación. Se trata, en cambio, de la belleza que puede durar vidas enteras sin necesidad de adornos ni de señuelos ni de ceremonias. La de la sonrisa, no la del labio de carmín. La del cuello grácil y desnudo, no la del collar que viste su ahorcamiento. La belleza que siempre puede ser reproducida, y pasearse de boca en boca, y señalar el cielo. Pero ensuciar, también, si es necesario, una pared pulcra y silenciosa, para decir lo que debe ser dicho.
El arte no es hijo de la comodidad ni de la mansedumbre. La ideología de las clases que ostentan el poder político, es decir, que tienen el control de los Estados, no deja de oponerle, a veces con la misma fuerza disuasiva que saben producir sus armas, un tipo de belleza interesada y engañosa, que es otra forma de apoyar sus ilusiones de permanencia irrestida. Es la siembra de las buenas maneras, de los salones perfumados, de los jardines con estatuas, de las mujeres en concurso, de la literatura como sintaxis recreativa. Pero esa no es, naturalmente, la clase de belleza que puede avizorar la consistencia de un texto en la avidez de hombres diversos y remotos. No revuelve, no indaga, no cuestiona, todo lo cual es una forma de mentir.
No existe, sin embargo, una mentira bella. El argumento inicial de la belleza consiste en conocer la sangre de las almas, los hechos y las aspiraciones humanas en toda su extensión, en todo su esplendor latiente, y esgrimir la mano que los narra como un fino escalpelo que se mete en las llagas, en la carne viva del hombre y de sus cosas. La verdadera belleza muy probablemente comience por entender ?lo mismo que Borges, en "El hombre de la esquina rosada"-, luego de pisar osamentas y flores orilleras, su inmediato pasado: "¿Qué iba a salir de esa basura, sino nosotros?"
De otro modo: No parece posible llegar hacia la consistencia, por el camino de la belleza, sin entender esas constantes históricas que siempre han fatigado la razón de los hombres, o bien aquellos gustos y apetencias que solamente se van modificando de una manera casi imperceptible. La consistencia de lo bello no es parte de un milagro o de un inexplicable azar, sino de un esfuerzo por conocer y participar en los hechos del mundo, y de una elección acertada, que coloque a la obra, tanto en su sustento material como en su proyección histórica, dentro de coordenadas exactas. Lo que la belleza de "Fuenteovejuna", por citar un ejemplo, tiene de consistente, podría haberse asegurado en el mismo momento de su creación, porque la falibilidad de un supremo gobernante personal y los derechos absolutos de un pueblo determinado a ejercitarlos, se hallaban ya instalados en la historia como un objetivo racional y posible. Por lo que ahora, en la medida que aquella conciencia social, con las obvias modificaciones de lugar y de nombres, sigue teniendo la misma vitalidad genérica, también la pieza de Lope de Vega preserva su sentido, "reviene" -si se acepta la expresión- en el tiempo, y sigue proyectando, ante otros ojos, sin ninguna mengua comparativa, los atributos de su belleza.
VI
De manera que claves. Solamente claves. No es posible definir las normas sobre la fuerza y el encanto, o esa especie de espesor vital, con que los textos jugarán su futuro. Sin embargo, aceptando la idea de percibir al mundo como un objeto representable, y al arte, en sus variadas expresiones, como una de los instrumentos con que los hombres ejecutan dicha representación, las dos historias, las dos evoluciones, enigmáticas y contradictorias, pueden ser asociadas. Y entonces, así como el mundo, aún cargando su génesis caótico, admite, en cuanto a su futuro, cierto grado de previsibilidad, el arte y la literatura, reconocerían también, en base al estudio de las grandes representaciones, de las grandes experiencias creativas, sus sedimentos esenciales, las madejas de luz donde hacer los caminos.
 Procesando...
Procesando...