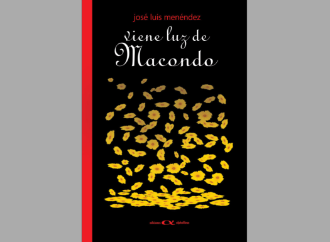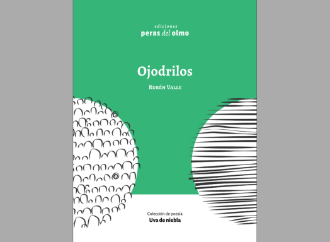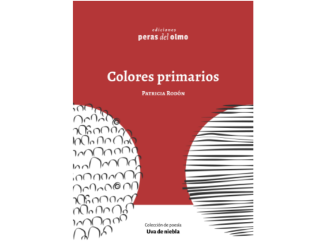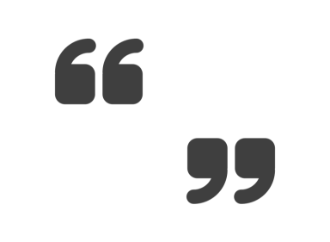- ¡ Negro, Negro ! ? gritó la Olinda abocinando las manos. El perro se detuvo un instante en la cresta del cerro, localizó la voz y tiró
ladera abajo, perdiéndose y apareciendo entre montes y peñascos.
Detrás, el piñito de cabras desparramado entre el quiscal pinchudo, bajaba sin entusiasmo ni prisa, casi ignorando el desgaritado ladrerío de los otros perros que vanamente urgían al regreso.
Con la lengua a un lado, colgando como trapo sucio y un hondo acezar golpeándole las costillas, llegó el Negro a echarse a los pies de la muchacha.
Una lagartija ? apenas un chispazo verde ? cruzó entre las piedras grises. Se detuvo un instante, alzada la cabecita aguada con ese latido bajo la garganta y los ojillos redondos y fijos como si se le aprendiera de memoria el paisaje. Y desapareció en el quiscal. El Negro le dedicó una mirada indiferente y tediosa. No le incitaba ese tipo de caza. - Vamos, ya se hace que llega el viejo y ni fuego hay ? dijo ella. El perro, con un movimiento de cola, aprobó la resolución de su dueña y se aprestó para seguirla. Y entra carreras y trotes, yendo y volviendo para hacerle fiestas a la Olinda, alcanzaron el lomo del cerro blanco. Abajo estaba el rancho en esa cañada, casi quebrada, con los cerros que se le venían encima, no abruptamente, sino de un modo cauteloso, casi vigilante. El puesto de los perro negros le llamaban. Siempre le habían llamado así, desde que siempre se criaron allí, con especial empeño, perros de ese color. Y eran cinco. Solo estaba el rancho.
- Malo ? pensó la muchacha. No era dado a la bebida el viejo Leoncio, pero de tanto en tanto bajaba a
la villa con un chivito cuereado y bien criado hasta lo de su compadre Santos. En esas ocasiones era casi seguro que regresaba al puesto ya noche entrada, bamboleando la borrachera sobre la mula zaina y mascullando insultos entre los que se filtraba con insistencia el nombre de la Rosa, su mujer, y la madre de la Olinda. De ahí que la muchacha se echara a cavilar muchas veces sobre la verdadera causa de su orfandad. Y cuando se atrevía a la indagación directa, la respuesta del viejo era siempre la misma, con el mismo tono duro:
- Se murió y no la recuerdis más.
Se afanó la Olinda en los triviales y pobres menesteres del rancho: el
fuego, el agua, el barrido, la olla. Luego se lavó la cara, se peinó, se cambió la pollera mugrosa por otra desteñida y vieja pero limpia. Era domingo. Aunque tal cosa no había modificado nunca, en lo más mínimo, el tiempo de los cerros, ni la monotonía del rancho.
Llegaron las cabras entre un desconcierto de balidos que matizaban con entusiasmo los perros. Cuando entró la última al corral, la Olinda cerró la puerta. Los perros, perdido todo interés, empezaron a deshilachar, con sonoros lamentazos, el agua de la acequia. Después se echaron lánguidos, hasta acompasar el respiro.
Y la noche empezó a levantarse de los montes, espesa y morada, con un silencio apenas rayado por el mee vacilante de alguna cría.
El Negro fue el primero. Alertó las ovejas con un gruñido y luego arrancó la estampida, ladrando. Atrás, le hicieron coro los otros cuatro perros.
La Olinda se asomó sobresaltada. Ese ladrerío no era recibimiento para gente conocida.
El hombre bajaba del caballo entre puntapiés y guascazos para alejar a los perros. Algo cobró la audacia del ¨Negro¨, porque con un aullido vino a refugiarse a los pies de la muchacha.
- Buenas. ¿ Está don Leoncio?
A la muchacha se le estrujó el corazón, y la voz se le quedaba encogida
en la garganta.
- ¿ Qué no sos vos la Olinda?
- Si... pero el papá no está.
- Lo voy a esperar, mientras me convidas unos mates. Hace callar
esos cuzcos... A ver si tengo que despachar a alguno.
- ¡ Carozo , Pinta... Tigre ..., fuera, fuera!
El Negro ya había ganado el rancho con el rabo caído. Y el hombre
también, porque no había esperado la aprobación de la muchacha.
El farol colgado cerca del fogón, abría su limitado campo de luz sobre la mesa rústica y las cuatro sillas chuecas con asiento de cuero de cabra.
Detrás, en la penumbra, se asomaban dos catres y ropas colgadas en las paredes de quincha.
La Olinda se aplicó en preparar el mate. Todavía no le entraba el habla al cuerpo cuando el ademán del hombre, al que espiaba por el rabillo del ojo, la detuvo de un sobresalto.
- No te asustés, la dejo aquí para descanse un rato. Vengo de amigo a hablar al viejo. Por unos chivatos. ¿ Sabés ?
Y el arma con el cinturón y la gorra quedaron sobre la mesa como serviles testigos de la autoridad.
Se sentó despatarrado, cómodo, con una sonrisa nueva de íntima satisfacción. Su mirada intencional y desaprensiva comenzó a hacer el recuento de la muchachita quinceañera, de boca grande y cuerpo menudo, más bien escurrida de carnes. Y cuando tropezó con la fruta pintona de sus pechos aún no resueltos, la llamarada del instinto se le prendió en los ojos.
La Olinda la percibió con el sírvase del primer mate y volvió a estremecerse llena de oscuros presagios.
- No ha de demorar el viejo ? la alentó No quería espantarla, tenía tiempo de sobra.
- ¿ Bajas seguido a la villa?
- No.
- ¿ No te aburrís aquí solita?
- No
El miedo venía cruzando la noche de los montes, se metía en el rancho. Se pegaba
en el techo como una enorme araña peluda. Luego extendería sus patas inmundas y la envolvería en el horror hasta el grito. La Olinda lo sabía, lo sentía y el monosílabo de la respuesta se le atascaba en la garganta.
- Te pareces a la Rosa. ¿ Y vos no tomás un mate.?
- No.
- Decime, ¿ pa qué tienen tantos perros negros?
- Train..., train suerte.
- Eso dicen por aquí. ¿ Vos creís que traen suerte?
- Si.
- Gracias, no quiero más ? y le devolvió el mate ? Andá acostate, yo espero un rato más. Voy a ver el caballo. La Olinda corrió a refugiarse en el catre como si las mantas raídas pudieran
ofrecerle alguna protección, junto con el Negro que buscó presuroso lugar bajo el catre.
Ladraron los perros afuera. Se quejó uno alcanzado por el puntapié. Y luego silencio. Largo, negro, expectante.
Tapada hasta la cabeza, sin desvestirse, hecha un ovillo, esperaba. ¿Qué? La araña. La inmensa araña peluda que caería desde el techo para consumar el sacrificio turbiamente presentido.
Fue todo casi instantáneo: el ladrido del Negro junto con el golpe sordo y el aullido: los manotazos que le arrancaron las mantas y rasgaron sus ropas, el cuerpo inmenso, pesado, velludo, caliente, que la cubría. Y ese largo alarido sordo de su carne traspasada a fuego.
- ¡ Claro que train suerte los perros negros, ja ja ja!... ¡ Para el viejo que está calentito en mi catre durmiendo la mona en la policía... ja, ja, ja!...
Un coro de ladridos y aullidos desolador respondió a la última carcajada que se alejaba junto con el galope acompasado del caballo.
Desde lo alto de los cerros miraba impávido el ojo blanco de la luna llena.
 Procesando...
Procesando...