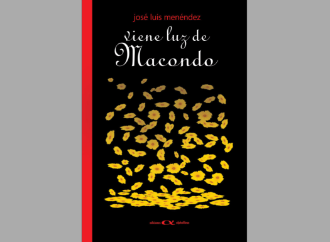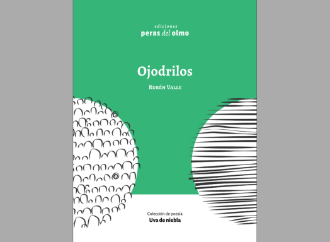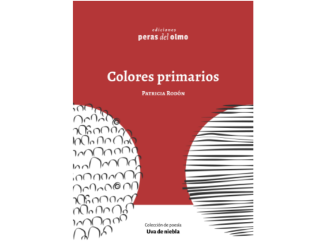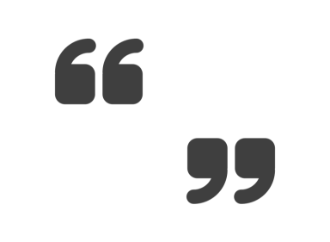Es la piedra, la escama,
la costra de la piedra,
la piedra ya cansada de ser piedra
que se puso a llorar.
Mira el lagarto,
su vieja cobertura recubierta
de verdín y de herrumbre.
Mira sus tristes ojos desolados
como turbios cristales
en los que a veces tiembla
una espada solar o un irisado
arbolillo de lágrimas.
Son los huecos roídos,
los agujeros tétricos por donde
parpadea la piedra.
Mira ahora sus lúgubres escamas
que el estío enrojece,
su coraza marchita,
sus anillos resecos y gastados
de rodar en el árido esplendor de la piedra.
Y sus patas, manojos de furias oprimidas,
minerales racimos,
formas petrificadas de un sombrío tormento
o vestigios tal vez de algún aciago
cataclismo, vestigios
arrojados antaño del removido fondo
de un círculo de fuego; míralas,
rugosas y seniles, esculpidas
sobre un friso de rocas.
Es la piedra cansada de ser piedra
que se puso a llorar, porque la piedra
quiere vivir.
Escucha.
En el mundo rupestre donde mora el lagarto
la piedra estaba sola,
atónita y desierta,
como un talud en medio del páramos o acaso
como un ara sin lumbre todavía,
anterior a esos dólmenes que los antepasados
veneraron.
En vano
durmió siglos inerte, replegada
en su tiniebla pura,
como una larva eterna desprendida
de la noche geológica,
esperando el sonido, la forma, el movimiento,
un latido esencial.
 Procesando...
Procesando...